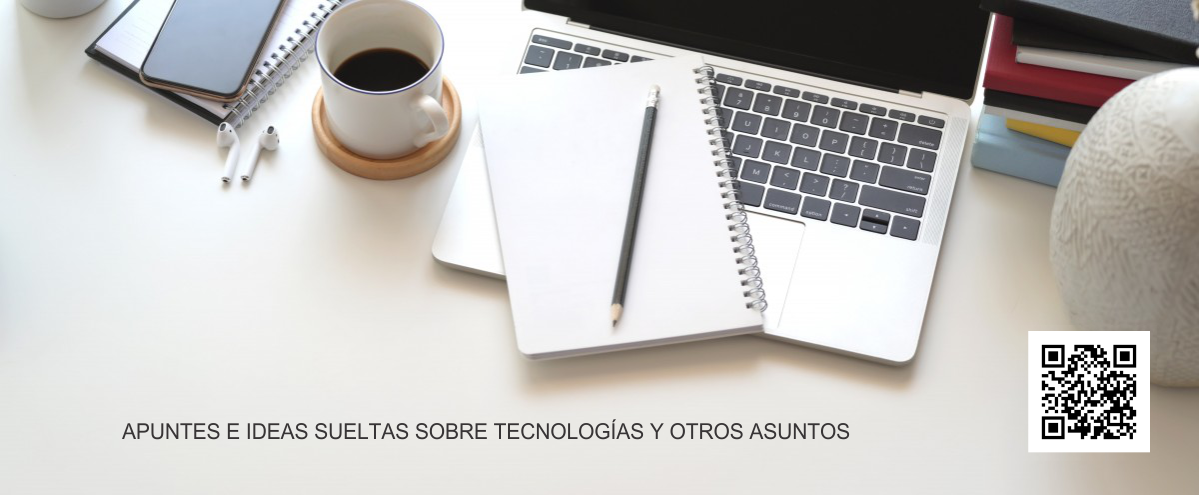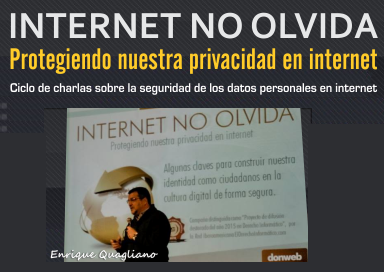Del mismo modo que la pedagogía fue inventada por los griegos (paideia), en el momento de la invención y la propagación de la escritura, se transformó luego con el surgimiento de la imprenta, durante el Renacimiento, y así también, hoy la pedagogía cambia por completo con las nuevas tecnologías, cuyas novedades son sólo una variable cualquiera dentro de la decena o la veintena que (…) podría enumerar. Este cambio tan decisivo de la enseñanza -cambio que repercute poco a poco en todo el espacio de la sociedad mundial y el conjunto de sus instituciones caducas, un cambio que no afecta, ni por asomo, tan sólo a la enseñanza, sino también al trabajo, las empresas, la salud, el derecho y la política, en suma, al conjunto de nuestras instituciones-, sentimos que lo necesitamos con urgencia, pero que todavía estamos lejos. Es probable que se deba a que aquellos que se mueven en la transición entre los últimos estados todavía no se jubilaron, aun cuando son quienes organizan las reformas, según modelos perimidos desde hace largo tiempo.
Michel Serres, filósofo y ensayista francés, en Pulgarcita (2012)
docentes - 5. página
Una alfabetización para el pizarrón
Hoy nadie puede considerarse alfabetizado si está en situación de comprender mensajes simples, saber firmar o leer libros con léxico y sintaxis simplificada. Desde finales del siglo XX estamos asistiendo a una revolución en la que la digitalización de la información es parte de la vida cotidiana y la escuela ni se ha dado cuenta. Entonces sigue preparando para leer un conjunto limitadísimo de textos, sigue haciendo una alfabetización para el pizarrón. Trabajar con la diversidad de textos y alfabetizar con confianza y sin temor a circular a través de los múltiples tipos de textos y de soportes textuales del mundo contemporáneo es indispensable.
Emilia Ferreiro, educadora, en una entrevista para La Web del Maestro.
La misión de la escuela, según Tonucci
La misión de la escuela ya no es enseñar cosas. Eso lo hace mejor la TV o Internet. [La escuela] Debe ser el lugar donde los chicos aprendan a manejar y usar bien las nuevas tecnologías, donde se transmita un método de trabajo e investigación científica, se fomente el conocimiento crítico y se aprenda a cooperar y trabajar en equipo.
Francesco Tonucci, pedagogo italiano.
Favorecer el aprender creando
Creo el reto actual para cambiar la docencia o educación en el S. XXI no es incorporar máquinas digitales a la docencia. Creo que el desafío más relevante consiste en reinventar tanto las propias instituciones educativas –fueron creadas en el siglo XIX para una sociedad industrializada y de producción en masa- como las metas y contenidos educativos (durante el S. XX ha prevalecido un curriculum nocional, organizado por materias y con un enfoque enciclopedista, y debiera avanzar hacia un curriculum interdisciplinar y basado en competencias). A ello hemos de sumar también la necesidad de transformar los métodos de enseñanza de modo que pasemos de una pedagogía tradicional del ‘aprender repitiendo’ a una pedagogía que estimule y favorezca en los estudiantes el ‘aprender creando’.
Manuel Area Moreira, Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y Doctor en Pedagogía español.
Illich y la necesidad de un cambio profundo
Lo que enseña el maestro no tiene ninguna importancia, desde el momento en que los niños deben pasarse centenares de horas reunidos en clases por edades, entrar en la rutina del programa (o currículum) y recibir un diploma en función de su capacidad de someterse a él. ¿Qué se aprende en la escuela? Se aprende que cuantas más horas se pase en ella, más vale uno en el mercado. Se aprende a valorar el consumo escalonado de programas. Se aprende que todo lo que produce una institución prioritaria tiene valor, incluso lo que no se ve, como la educación y la salud. Se aprende a valorar la promoción jerárquica, la sumisión y la pasividad, y hasta la desviación tipo, que el maestro interpretará como síntoma de creatividad. Se aprende a solicitar sin indisciplina los favores del burócrata que preside las sesiones cotidianas: el profesor en la escuela, el patrón en la fábrica. Se aprende a definirse como detentador de un lote de conocimientos en la especialización en que se ha invertido el tiempo. Se aprende, finalmente, a aceptar sin rebelarse su lugar dentro de la sociedad, es decir, la clase y la carrera precisas que corresponden respectivamente al nivel y al campo de especialización escolares.
Ivan Illich, filósofo austríaco, un crítico de las instituciones clave en la cultura moderna, citado en «¿Dónde quedó la educación para la emancipación?»
Freire y los existencialmente cansados
Si hay algo que los brasileños necesitan saber, desde la más tierna edad, es que la lucha en favor del respeto a los educadores y a la educación significa que la pelea por salarios menos inmorales es un deber irrecusable y no sólo un derecho. La lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente, en cuanto práctica ética. No es algo externo a la actividad docente, sino algo intrínseco a ella. El combate en favor de la dignidad de la práctica docente es tan parte de ella misma como el respeto que el profesor debe tener a la identidad del educando, a su persona, a su derecho de ser. Uno de los peores males que el poder público nos ha venido haciendo en Brasil, históricamente, desde que la sociedad brasileña se creó, es el de hacer que muchos de nosotros, existencialmente cansados a fuerza de tanta desatención hacia la educación pública, corramos el riesgo de caer en la indiferencia fatalistamente cínica que lleva a cruzar los brazos. ‘No hay nada que hacer’ es el discurso acomodaticio que no podemos aceptar.
Paulo Freire, teórico de la educación, en «Pedagogía de la autonomía»
Eco y el conocimiento: ‘El sentido sólo puede ofrecerlo la escuela’

La siguente columna de Umberto Eco, el recordado escritor, filósofo y docente italiano, titulada «¿De qué sirve el profesor?», se publicó en La Nación de Bs. As. el 21 de mayo de 2007 y se convirtió desde ese momento en una referencia para varios artículos de este blog, en particular aquellos relativos al uso de internet en la educación. Hoy la publicamos completa, como una mirada necesaria en un momento en el que se discute fuertemente la cuestión de la educación. Ojalá sume al debate y brinde luz al respecto de la función del docente frente al aula.
¿De qué sirve el profesor?
En el alud de artículos sobre el matonismo en la escuela he leído un episodio que, dentro de la esfera de la violencia, no definiría precisamente al máximo de la impertinencia… pero que se trata, sin embargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le había dicho: «Disculpe, pero en la época de Internet, usted, ¿para qué sirve?»
El estudiante decía una verdad a medias, que, entre otros, los mismos profesores dicen desde hace por lo menos veinte años, y es que antes la escuela debía transmitir por cierto formación pero sobre todo nociones, desde las tablas en la primaria, cuál era la capital de Madagascar en la escuela media hasta los hechos de la guerra de los treinta años en la secundaria. Con la aparición, no digo de Internet, sino de la televisión e incluso de la radio, y hasta con la del cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los niños en la esfera de la vida extraescolar.
De pequeño, mi padre no sabía que Hiroshima quedaba en Japón, que existía Guadalcanal, tenía una idea imprecisa de Dresde y sólo sabía de la India lo que había leído en Salgari. Yo, que soy de la época de la guerra, aprendí esas cosas de la radio y las noticias cotidianas, mientras que mis hijos han visto en la televisión los fiordos noruegos, el desierto de Gobi, cómo las abejas polinizan las flores, cómo era un Tyrannosaurus rex y finalmente un niño de hoy lo sabe todo sobre el ozono, sobre los koalas, sobre Irak y sobre Afganistán. Tal vez, un niño de hoy no sepa qué son exactamente las células madre, pero las ha escuchado nombrar, mientras que en mi época de eso no hablaba siquiera la profesora de ciencias naturales. Entonces, ¿de qué sirven hoy los profesores?
He dicho que el estudiante dijo una verdad a medias, porque ante todo un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero por qué algo ocurre siempre ahí, desde la época de la civilización mesopotámica, y no en Groenlandia, es algo que sólo lo puede decir la escuela. Y si alguien objetase que a veces también hay personas autorizadas en Porta a Porta (programa televisivo italiano de análisis de temas de actualidad), es la escuela quien debe discutir Porta a Porta. Los medios de difusión masivos informan sobre muchas cosas y también transmiten valores, pero la escuela debe saber discutir la manera en la que los transmiten, y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparecen en diarios, revistas y televisión. Y además, hace falta verificar la información que transmiten los medios: por ejemplo, ¿quién sino un docente puede corregir la pronunciación errónea del inglés que cada uno cree haber aprendido de la televisión?
Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba porque ahora existían la radio y la televisión para decirle dónde está Tombuctú o lo que se discute sobre la fusión fría, es decir, no le estaba diciendo que su rol era cuestionado por discursos aislados, que circulan de manera casual y desordenado cada día en diversos medios que sepamos mucho sobre Irak y poco sobre Siria depende de la buena o mala voluntad de Bush. El estudiante estaba diciéndole que hoy existe Internet, la Gran Madre de todas las enciclopedias, donde se puede encontrar Siria, la fusión fría, la guerra de los treinta años y la discusión infinita sobre el más alto de los números impares. Le estaba diciendo que la información que Internet pone a su disposición es inmensamente más amplia e incluso más profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y omitía un punto importante: que Internet le dice «casi todo», salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar toda esa información.
Almacenar nueva información, cuando se tiene buena memoria, es algo de lo que todo el mundo es capaz. Pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y qué no es un arte sutil. Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regularmente (aunque sea mal) y los autodidactas (aunque sean geniales).
El problema dramático es que por cierto a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte de la selección, al menos no en cada capítulo del saber. Pero por lo menos sabe que debería saberlo, y si no sabe dar instrucciones precisas sobre cómo seleccionar, por lo menos puede ofrecerse como ejemplo, mostrando a alguien que se esfuerza por comparar y juzgar cada vez todo aquello que Internet pone a su disposición. Y también puede poner cotidianamente en escena el intento de reorganizar sistemáticamente lo que Internet le transmite en orden alfabético, diciendo que existen Tamerlán y monocotiledóneas pero no la relación sistemática entre estas dos nociones.
El sentido de esa relación sólo puede ofrecerlo la escuela, y si no sabe cómo tendrá que equiparse para hacerlo. Si no es así, las tres I de Internet, Inglés e Instrucción seguirán siendo solamente la primera parte de un rebuzno de asno que no asciende al cielo.
Fuente: La Nacion/LEspresso (Distributed by The New York Times Syndicate) / Traducción: Mirta Rosenberg
Touraine y las nuevas tecnologías
¿Las nuevas tecnologías ayudan a socializar o a desocializar, en el mundo educativo? Depende de las tecnologías. La mayor parte de las tecnologías son colectivas, son máquinas. Yo diría que lo importante en las tecnologías es la información, porque no hay conocimiento sin información. Pero la información no tiene que estar aislada de la comunicación, que es fundamental, ni de las emociones, de lo afectivo. Es una idea clásica muy elemental pero fundamental. Del mismo modo, no se debe aislar lo mejor de lo inferior, que no hable solo la elite científica. No es fácil, porque necesitamos una elite científica, y no cualquier persona puede estudiar, por ejemplo, matemáticas a un nivel alto. Pero lo importante es que esta gente tenga la capacidad de ascender en su imaginación y no oponerse, no decir: ‘si tu eres bueno en matemáticas, no pierdas tu tiempo con pintura, juegos, amistades, conflictos o peleas’. Hay que subir hacia la abstracción y la creación científica o intelectual, pero en relación con toda la vida, como conjunto de experiencias afectivas y de comunicación. El éxito de una nación o un individuo está en la capacidad de pensar de forma abstracta y científica, pero eso no puede eliminar lo concreto, porque eso es una motivación de clase social.
Alain Touraine, sociólogo francés, a Aika Educación.
Desaprender los métodos pedagógicos tradicionales
Solemos decir que el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Ahí empieza la innovación. Lo primero que tienen que hacer es desaprender, olvidar los métodos pedagógicos tradicionales. Es muy difícil porque tienen una identidad muy fuerte y se sienten orgullosos de estar al frente de la clase. Creen que mantener el orden y la atención en su discurso es lo que les hace buenos profesores y tal vez sea ese el problema, las lecciones magistrales brillantes. Para que se produzca el cambio tiene que haber una masa crítica de esos adultos en las escuelas que diga basta. Esto no va sobre decidir buenas o malas respuestas, sino sobre afrontar problemas reales. Conseguir que un niño de 12 años entienda por qué hay problemas de drogadicción en su barrio. (…) Los niños dejan de ser curiosos por el miedo a cometer errores, y como consecuencia de eso, también dejan de ser creativos. En mis clases suelo preguntar a mis alumnos cuántos de ellos decidieron a los diez años que no se les daba bien cantar, o que no eran muy buenos en dibujo. La gran mayoría levanta la mano. Entre los cinco y los diez años se internalizan esos miedos a no dar la talla y los chicos simplemente dejan de hacerlo. Hace unos años, un educador me dijo que no tenemos ni idea del drama que sufren los niños en la escuela. Los profesores están en una posición de autoridad y pueden hacer mucho daño si no se dan cuenta del impacto que pueden tener sus mensajes.
Peter Senge, profesor de la escuela de negocios del Massachusetts Institute of Technology y fundador de la Society for Organizational Learning (SOL), una red de innovación en el aprendizaje, a El País de España.
Ciudadanos digitales, escuela y realidades
El pasado 27 de diciembre estuve invitado a «El circo de la vida», programa radial conducido por Pablo Pallares y Nahuel Diviani, con la participación del periodista y escritor Raúl Astorga, que se emite por FM Latina 94.5 MHz. de Rosario.
El siguiente es un recorte de algunas de mis intervenciones en el programa, aquellas en las que tratamos temas complejos de la realidad cotidiana y el impacto social del uso de las tecnologías digitales en la escuela y en la vida.
Muchas gracias a los conductores por la invitación y por crear un clima de camaradería para una charla distendida que disfruté mucho.
El programa completo se puede escuchar haciendo clic aquí.
- « Anterior
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 13
- Siguiente »